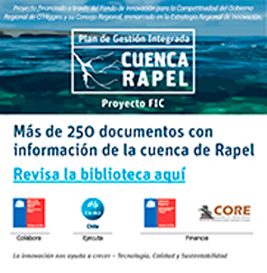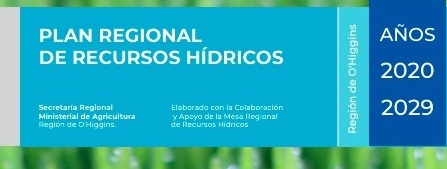En la gestión de las aguas de la sexta región
Representamos la opinión, intereses y necesidades de los más de 30.000 agricultores, propietarios de 190.000 hectáreas correspondientes al 90% de la superficie regada de la región.
16 April 2024

Nuevo
Hacen llamado a inscribir los derechos de aguas a los usuarios de O’Higgins
Juntas de Vigilancia y Canalistas buscan concientizar a los usuarios de agua respecto a la importancia de regularizar su situación con la Dirección General de Aguas del MOP.
Escrito por: www.eltipografo.cl
12 April 2024

Nuevo
El regreso de la megasequía
Columna de opinión de Fernando Santibáñez Quezada, académico de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, Universidad San Sebastián
Escrito por: www.latercera.com
02 April 2024

Nuevo
Ley que facilita la construcción de embalses
Columna de opinión. En medio de la discusión sobre qué líneas de acción inmediata se pueden implementar para enfrentar la crisis hídrica en Chile, la construcción de embalses ha sido insistentemente recomendada.
Escrito por: diarioestrategia.cl
30 March 2024

Nuevo
Los efectos que se esperan en Chile con el arribo de La Niña Costera
Climatólogos advierten que es muy probable que el fenómeno haga su arribo en las próximas semanas, lo que dará paso a un invierno muy seco, restableciendo los parámetros pluviométricos de la megasequía, racha que se había cortado en 2023 gracias al arribo de su antítesis meteorológico: El Niño, que va en retiro.